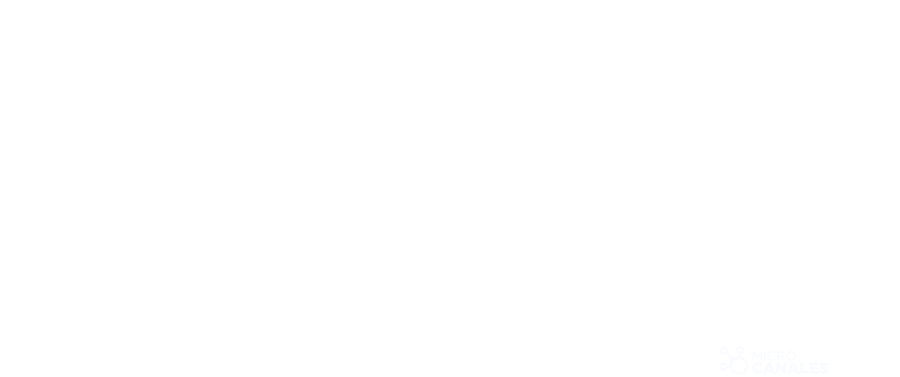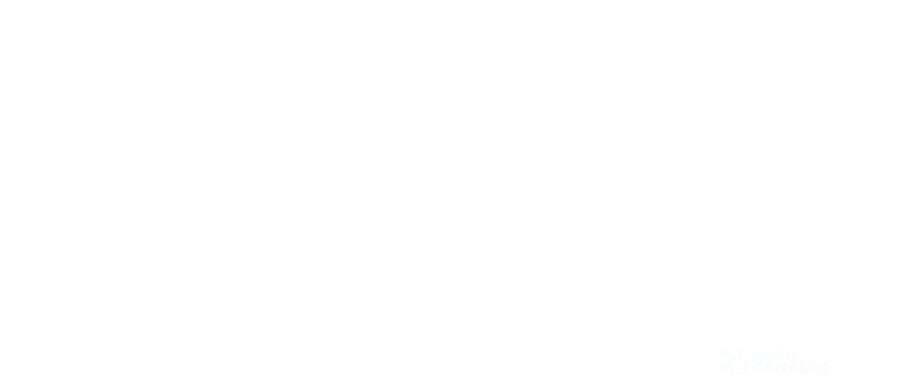“No era más que el humor de un instante. Ya se había acabado”. Con esta cita, extraída de la primera página de la novela El fuego fatuo, Pierre Drieu La Rochelle definía con certera elocuencia la inestabilidad existencial de su protagonista, Alain. Un joven destrozado mentalmente por la adicción a las drogas, y enfrentado de forma inexorable a la inmediatez de cada momento; cada conato de felicidad o tristeza verdaderas quedaba frustrado por la indolente indiferencia, por la sensación de que todo cuanto hacía estaba condenado a no tener repercusión alguna en nada ni en nadie. Joachim Tier logró trasladar este devastador sentimiento al propio título de su película, Oslo, 31 de agosto, en la que se aprecia la fugacidad estival como un proceso cíclico y melancólico, capaz de generar sentimientos tan contradictorios y coincidentes en espacios reducidos de tiempo como el amor y la soledad, o el regocijo y el vacío.
El director noruego presentó en 2011 una obra tan desazonadora y seca como romántica, llena de luces difuminadas en una profundidad de campo evocadora de ese instante feliz que pasa bajo el filtro velado de las lágrimas en los ojos. Así, con la austera elegancia que evidenció La Rochelle en su novela, Trier adorna cada secuencia con una narrativa formal de gran lucidez y dramatismo, un escenario muy sugerente que proporciona el contexto idóneo para los desasosiegos de Anders quien, tratando de rehacerse como persona tras un período de desintoxicación en un sanatorio, explora la ciudad, a los conocidos y a sí mismo con el objetivo de encontrar una excusa que le permita no rendirse. El director crea a un Jacques Rigaud –poeta en el que se inspiró el ficticio “Alain” de Rochelle–, taciturno y errático que deambulará por las calles de Oslo en una breve aventura nocturna en la que el entorno de celebración y diversión será la clave: viejos amigos, familia, su ex novia, todos jugarán un papel decisivo en la toma de la decisión final del protagonista.
Trier se enfrenta a uno de los sucesos que más han alimentado la curiosidad y el morbo de la sociedad moderna: el suicidio. Esforzarse por entender lo destrozada que tiene que estar una persona para decidir, sin temor a cometer la mayor equivocación de su vida, que su tiempo ha terminado, que no quiere seguir formando parte de este mundo que, desde ese momento, tendrá que seguir avanzando sin ella. Lo más interesante del enfoque, algo que sin duda es uno de los recursos que mejor han sobrevivido en el proceso de trasposición fílmica, es lo cercano que nos resulta todo, la empatía que se genera hacia el joven Anders, hasta el punto de sentir una aguda punzada cada vez que lo vemos cometer un error, dar un paso atrás en su rehabilitación o distanciarse un poco más de aquello que todavía logra mantenerlo con los pies en la tierra; comprobamos con angustia cómo el protagonista, minuto a minuto, va sepultando con desasosegante celeridad todo el progreso conseguido durante su reclusión terapéutica y, por ende, va aproximándose a un funesto desenlace, avisado en los primeros compases de metraje, y cuya satisfactoria culminación será la principal causa de incertidumbre de la película.
Refinado y nostálgico retrato existencialista de una generación de jóvenes procedentes de buenas familias con un alto nivel cultural y una gran creatividad –alegórico de la escena dadaísta francesa–, cuya rebeldía les condenó al ostracismo social de los adictos a las drogas duras. Víctimas de su tiempo que, como tantos incomprendidos, sufrieron la hipocresía de una sociedad egoísta que los sepultó por su incapacidad o su inconformismo para adaptarse a un ritmo de vida y a unas normas que no les pertenecían.
El antepenúltimo mohicano
Park City, Utah.